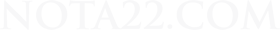Carmen Pellicer: “Es mentira que la repitencia en educación es un modo de garantizar el esfuerzo y la calidad”
Miércoles 12 de
Junio 2024
La reconocida pedagoga española, directora de Fundación Trilema, visitó las oficinas de Ticmas y, sin pelos en la lengua, habló de los temas educativos más urgentes: intervención del Estado, formación docente, identidad cultural y repitencia, algunos de ellos
Que en la foto salga la libélula, pide. Habla del colgante de su collar: tiene —exagera o tal vez no, unos doscientos—. Hace más de veinticinco años, la española Carmen Pellicer dirige la Fundación Trilema, una organización dedicada a la educación con el objetivo de transformar la vida de las personas y sociedades. La libélula tiene que ver con Una promesa, un libro infantil que escribió en 2007, en el que, a partir de la vida de dos ninfas amigas —Becky y Bea—, Pellicer abordaba cuestiones tan cruciales como la vida, la muerte y la alegoría de la resurrección.
Acostumbrada a decir lo que piensa y no lo que se espera que diga, Pellicer interviene en la educación desde un lugar donde la urgencia y la incomodidad intentan, sin embargo, encontrar nuevos acuerdos para el saber y el abordaje del conocimiento.
De visita en Buenos Aires —gracias a Fundación Varkey—, Pellicer se encontró con diferentes figuras de la política educativa de la Argentina y se hizo el tiempo para hablar en las oficinas de Ticmas sobre la manera en que entiende la educación y el aprendizaje: intervención estatal, formación docente, identidad y repitencia son algunos de los temas que abordó en esta entrevista.
—Usted tiene una idea sobre la manera en que el sistema escolar debe adaptarse a los estudiantes y no los estudiantes a la escuela. ¿Podría profundizar esa propuesta?
—En general, los sistemas educativos son un corset y muchas veces las políticas educativas intentan que el alumnado encaje en ese corset. Yo creo que hay que dar un giro: el sistema tiene que estar al servicio de cada alumno. Uno de los grandes desafíos de hoy es la personalización, y esto no se arregla sólo con la tecnología: es una cuestión de mentalidad y de decisiones políticas.
—Pero el currículum educativo tiene una misión que se impone desde la política educativa.
—El currículum es algo positivo. He trabajado en investigaciones sobre el currículum en un estudio del BID sobre 23 países y también he estudiado sistemas educativos sin currículum. Yo creo que es positivo que una sociedad haga el esfuerzo por sistematizar lo fundamental de su cultura, de su tradición, de su cosmovisión. Ahora, dicho esto: ¿cómo configuramos el currículum con las prioridades educativas? Porque eso es lo que marca un buen currículum de un malo. Hay que centrarse en desarrollar una visión integral y en desarrollar habilidades. Si hoy todos llevamos una memoria en el bolsillo, hay que tomar decisiones estratégicas sobre qué es lo que tiene que estar en la memoria biológica y cómo vamos a producir conocimiento con lo que está en la memoria tecnológica.
—¿Es un cambio de perspectiva?
—Es como el trabajo de un sastre: hay que hacer un traje para cada niño. Tenemos que asegurarnos que todos alcancen a aquellas cosas que son esenciales —que son pocas—, y luego hay que tener una amplitud de horizontes para explorar, para investigar, para aprender cosas diferentes. Los “programas de alto desempeño” deberían ofrecerse a todos los alumnos, porque eso tira de las ambiciones intelectuales y emocionales de los niños.
El currículum no puede usarse como un arma política.
—En países como Argentina, México y España, las políticas educativas están descentralizadas. En otros países, esas políticas parten desde el gobierno central. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada modelo?
—Los dos modelos tienen mucho más en común de lo que parece, pero tiene que haber una primera condición y es que el currículum no se use como arma política. España es un país descentralizado: hay 17 currículums, que muchas veces se configuran desde un régimen combativo. Si en Andalucía han puesto la división en segundo, en Madrid la ponen en primero y en Cantabria la pasan a tercero. Es como si sólo buscaran cómo diferenciarse. Esa es la manera de construir un currículum en combate; es decir: como un arma política.
—Un arma política que no necesariamente tiene que ver…
—¡Con nada! En países donde hay una descentralización, aproximadamente el 50% del contenido curricular es común. Por lo tanto, es necesario hacer una reflexión de la convergencia, por la movilidad interterritorial, por la formación docente, porque hay que garantizar muchas cosas esenciales de la educación. Pero luego tiene que haber autonomía de las escuelas locales. Hay que confiar en los docentes para que construyan ese porcentaje que resta del currículum en base a su realidad, a su contexto local, a sus preocupaciones, a sus tradiciones culturales. El conocimiento avanza muy rápidamente: no podemos pensar que los gobiernos van a poder controlarlo. Eso ya no va a ocurrir.
—En otra declaración, usted decía que la educación debe centrarse en reducir las brechas de desigualdad. ¿De qué manera?
—Ningún niño elige su infancia. Ningún niño elige ni su familia ni sus condiciones socioeconómicas ni su raza ni su religión ni su lugar de nacimiento. Pero todo eso va a condicionar a muchas infancias. Y quien puede hacer que esas condiciones iniciales no determinen su destino es la escuela. Yo creo en el poder de la escuela en cuanto al ascenso social, pero no solo en términos socioeconómicos, sino también en términos vitales. Entonces, si la escuela tiene el poder de cambiar ese destino, quiere decir que la inversión y la gobernanza política debe garantizar que las mejores escuelas vayan a los que más las necesitan, para que puedan llegar al mismo sitio. La mejor educación no debe reservarse para las élites. El derecho a la escolarización es el derecho a la excelencia educativa. Y esa excelencia cuesta más plata cuando la situación de partida es más vulnerable. Solo hay inclusión cuando se da más al que necesita más.
Me gusta citar el primer informe McKinsey, que fue una revolución, y que decía algo muy importante: un sistema educativo no mejora cuando mejoran unos contra otros, solo mejora cuando todos mejoran.
—¿Cuál es el rol de las asociaciones civiles en la educación?
—La educación es un bien público y los bienes públicos son gestionados por la sociedad civil, no por el Estado. La idea de que la gestión estatal de la educación es la única legítima, en el fondo, es un arma ideológica de autoprotección. En nuestros países hay mucha desconfianza entre las entidades públicas y las privadas. Hay mucha acusación mutua. A mí me gusta citar el primer informe McKinsey, que fue una revolución, y que decía algo muy importante: un sistema educativo no mejora cuando mejoran unos contra otros, solo mejora cuando todos mejoran. Eso significa que hay que generar sinergias y colaboraciones. Tenemos el derecho, la obligación y la responsabilidad social de hacer que la educación sea mejor. Y, si algún gobierno le molesta, pues que se lo haga mirar, porque al final no son los propietarios de los sistemas educativos, son los gestores en los que confían las sociedades para que gestionen bien.
—En general, las noticias que dan cuenta de la crisis educativa en nuestros países provocan la indignación de los ciudadanos de a pie. No está mal: es un tipo de respuesta que se da ante una mala noticia. ¿Pero es posible convertir esa indignación en acción?
—No es fácil, ¿no? Al ciudadano de a pie, al papá, solo le importa su niño. No le importa la educación del país; le importa su niño. Si a su niño le va bien, la percepción es buena, y, si al niño le va mal, la percepción es mala. Todos tenemos una relación emocional con la educación porque somos papás o somos abuelos. Por eso la educación es un arma política tan poderosa: porque es barata de agitar y muy útil para provocar emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y, dicho esto, un poco va en lo que decía Kennedy: pregúntate, no qué tiene que hacer el sistema, la escuela, el gobierno, el ministro y toda esta nube de gerentes que tenéis, sino qué puedo hacer yo. Las escuelas tienen mucho que mejorar. Claro que no tienen medios y que los salarios son bajos, pero dentro de lo que tienen hay muchas cosas que se pueden hacer mejor de lo que hacen. Y también creo que hay que hacer reclamos y protestar en donde corresponde. Pero cuando uno cruza la puerta de la escuela ya no es el lugar para llorar por lo que no se puede hacer, sino que es el lugar para preguntarse qué puedo hacer mejor.
—Por estos días hay un debate en la Argentina sobre si es correcto o no hacer que repitan el año los estudiantes que adeudan más de dos materias. Me gustaría preguntarle su opinión.
—No sé si va a ser popular la respuesta, pero yo estoy de acuerdo en que se prohíba la repitencia. Hay que cambiar el imaginario de que la repitencia es un modo de garantizar el esfuerzo y la calidad: es mentira. Hay estudios que demuestran que la repitencia es carísima y no arregla el problema de raíz. Ahora bien, junto con la prohibición de la repitencia, hay que dejar muy claro que no vamos a regalar el aprobado. Lo que se pide con esa medida es que las escuelas sean creativas para generar oportunidades, ayudas y apoyos para que todos los niños triunfen. No es que dejamos de repetir porque vamos a regalarles el fracaso.
—Pero si no hay un examen o una instancia correctiva, es más difícil que los estudiantes se comprometan.
—Voy a hacer de abogado del diablo: el problema no es cómo consigues aprobados, el problema es cómo educas ciudadanos. Ese es el desafío. Claro que, a corto plazo, la amenaza es un sistema para incrementar el esfuerzo. Pero a mediano plazo deja de funcionar. Al final, tú necesitas generar ecosistemas de aprendizaje que cambian el carácter del alumno, no que sólo logren un aprobado al final. Lo que sucede es que muchas veces se busca la solución cuando ya se está frente al incendio. Pero cuando hueles a quemado no esperas a ver las llamas, ¿no? Pues esto empieza en primaria. No se puede esperar a los últimos años para intervenir con la amenaza del examen, porque eso no genera ni ciudadanos más cultos, ni ciudadanos más sabios, ni ciudadanos que aprendan constantemente.
—¿Cómo se mejora la formación docente?
—Mi hermana es cirujana. Si ella estuviera operando en el quirófano con la medicina que aprendió hace 30 años en la universidad, evidentemente se le morirían los pacientes. Nadie obliga a un médico a formarse, pero, si no se forma, no puede ejercer su profesión. El maestro tiene que vivir la misma tensión: hay que formarse porque avanzamos. La pedagogía avanza, la psicología avanza, la didáctica avanza. Cada vez hay más retos y un maestro tiene que estudiar para ejercer su profesión. Es algo inherente a la profesión. Por lo tanto, una decisión de gobernanza política es que la formación continua del profesorado sea parte de su contrato laboral.
—¿En qué temas habría que trabajar en la formación?
—Creo que en la formación inicial se estudia mucha teoría pedagógica y muy poca didáctica. Hay una carencia de gestión de aula; es decir: de cómo dar clase. Esa es una de las urgencias. Luego, el tema de la alfabetización es importante porque afronta no solo a la lengua, sino a toda la capacidad de comprensión y razonamiento crítico del alumnado. Y la tercera línea es el tema de la formación docente para capacitar o entrenar las competencias o habilidades del siglo XXI porque los maestros están desbordados. Todo lo que supone ahora el daño socioemocional después de la pandemia. El maestro con la formación que tuvo no sabe cómo abordar, cómo acompañar. Muchas de estas realidades serían para mí las tres claves.
Acostumbrada a decir lo que piensa y no lo que se espera que diga, Pellicer interviene en la educación desde un lugar donde la urgencia y la incomodidad intentan, sin embargo, encontrar nuevos acuerdos para el saber y el abordaje del conocimiento.
De visita en Buenos Aires —gracias a Fundación Varkey—, Pellicer se encontró con diferentes figuras de la política educativa de la Argentina y se hizo el tiempo para hablar en las oficinas de Ticmas sobre la manera en que entiende la educación y el aprendizaje: intervención estatal, formación docente, identidad y repitencia son algunos de los temas que abordó en esta entrevista.
—Usted tiene una idea sobre la manera en que el sistema escolar debe adaptarse a los estudiantes y no los estudiantes a la escuela. ¿Podría profundizar esa propuesta?
—En general, los sistemas educativos son un corset y muchas veces las políticas educativas intentan que el alumnado encaje en ese corset. Yo creo que hay que dar un giro: el sistema tiene que estar al servicio de cada alumno. Uno de los grandes desafíos de hoy es la personalización, y esto no se arregla sólo con la tecnología: es una cuestión de mentalidad y de decisiones políticas.
—Pero el currículum educativo tiene una misión que se impone desde la política educativa.
—El currículum es algo positivo. He trabajado en investigaciones sobre el currículum en un estudio del BID sobre 23 países y también he estudiado sistemas educativos sin currículum. Yo creo que es positivo que una sociedad haga el esfuerzo por sistematizar lo fundamental de su cultura, de su tradición, de su cosmovisión. Ahora, dicho esto: ¿cómo configuramos el currículum con las prioridades educativas? Porque eso es lo que marca un buen currículum de un malo. Hay que centrarse en desarrollar una visión integral y en desarrollar habilidades. Si hoy todos llevamos una memoria en el bolsillo, hay que tomar decisiones estratégicas sobre qué es lo que tiene que estar en la memoria biológica y cómo vamos a producir conocimiento con lo que está en la memoria tecnológica.
—¿Es un cambio de perspectiva?
—Es como el trabajo de un sastre: hay que hacer un traje para cada niño. Tenemos que asegurarnos que todos alcancen a aquellas cosas que son esenciales —que son pocas—, y luego hay que tener una amplitud de horizontes para explorar, para investigar, para aprender cosas diferentes. Los “programas de alto desempeño” deberían ofrecerse a todos los alumnos, porque eso tira de las ambiciones intelectuales y emocionales de los niños.
El currículum no puede usarse como un arma política.
—En países como Argentina, México y España, las políticas educativas están descentralizadas. En otros países, esas políticas parten desde el gobierno central. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada modelo?
—Los dos modelos tienen mucho más en común de lo que parece, pero tiene que haber una primera condición y es que el currículum no se use como arma política. España es un país descentralizado: hay 17 currículums, que muchas veces se configuran desde un régimen combativo. Si en Andalucía han puesto la división en segundo, en Madrid la ponen en primero y en Cantabria la pasan a tercero. Es como si sólo buscaran cómo diferenciarse. Esa es la manera de construir un currículum en combate; es decir: como un arma política.
—Un arma política que no necesariamente tiene que ver…
—¡Con nada! En países donde hay una descentralización, aproximadamente el 50% del contenido curricular es común. Por lo tanto, es necesario hacer una reflexión de la convergencia, por la movilidad interterritorial, por la formación docente, porque hay que garantizar muchas cosas esenciales de la educación. Pero luego tiene que haber autonomía de las escuelas locales. Hay que confiar en los docentes para que construyan ese porcentaje que resta del currículum en base a su realidad, a su contexto local, a sus preocupaciones, a sus tradiciones culturales. El conocimiento avanza muy rápidamente: no podemos pensar que los gobiernos van a poder controlarlo. Eso ya no va a ocurrir.
—En otra declaración, usted decía que la educación debe centrarse en reducir las brechas de desigualdad. ¿De qué manera?
—Ningún niño elige su infancia. Ningún niño elige ni su familia ni sus condiciones socioeconómicas ni su raza ni su religión ni su lugar de nacimiento. Pero todo eso va a condicionar a muchas infancias. Y quien puede hacer que esas condiciones iniciales no determinen su destino es la escuela. Yo creo en el poder de la escuela en cuanto al ascenso social, pero no solo en términos socioeconómicos, sino también en términos vitales. Entonces, si la escuela tiene el poder de cambiar ese destino, quiere decir que la inversión y la gobernanza política debe garantizar que las mejores escuelas vayan a los que más las necesitan, para que puedan llegar al mismo sitio. La mejor educación no debe reservarse para las élites. El derecho a la escolarización es el derecho a la excelencia educativa. Y esa excelencia cuesta más plata cuando la situación de partida es más vulnerable. Solo hay inclusión cuando se da más al que necesita más.
Me gusta citar el primer informe McKinsey, que fue una revolución, y que decía algo muy importante: un sistema educativo no mejora cuando mejoran unos contra otros, solo mejora cuando todos mejoran.
—¿Cuál es el rol de las asociaciones civiles en la educación?
—La educación es un bien público y los bienes públicos son gestionados por la sociedad civil, no por el Estado. La idea de que la gestión estatal de la educación es la única legítima, en el fondo, es un arma ideológica de autoprotección. En nuestros países hay mucha desconfianza entre las entidades públicas y las privadas. Hay mucha acusación mutua. A mí me gusta citar el primer informe McKinsey, que fue una revolución, y que decía algo muy importante: un sistema educativo no mejora cuando mejoran unos contra otros, solo mejora cuando todos mejoran. Eso significa que hay que generar sinergias y colaboraciones. Tenemos el derecho, la obligación y la responsabilidad social de hacer que la educación sea mejor. Y, si algún gobierno le molesta, pues que se lo haga mirar, porque al final no son los propietarios de los sistemas educativos, son los gestores en los que confían las sociedades para que gestionen bien.
—En general, las noticias que dan cuenta de la crisis educativa en nuestros países provocan la indignación de los ciudadanos de a pie. No está mal: es un tipo de respuesta que se da ante una mala noticia. ¿Pero es posible convertir esa indignación en acción?
—No es fácil, ¿no? Al ciudadano de a pie, al papá, solo le importa su niño. No le importa la educación del país; le importa su niño. Si a su niño le va bien, la percepción es buena, y, si al niño le va mal, la percepción es mala. Todos tenemos una relación emocional con la educación porque somos papás o somos abuelos. Por eso la educación es un arma política tan poderosa: porque es barata de agitar y muy útil para provocar emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y, dicho esto, un poco va en lo que decía Kennedy: pregúntate, no qué tiene que hacer el sistema, la escuela, el gobierno, el ministro y toda esta nube de gerentes que tenéis, sino qué puedo hacer yo. Las escuelas tienen mucho que mejorar. Claro que no tienen medios y que los salarios son bajos, pero dentro de lo que tienen hay muchas cosas que se pueden hacer mejor de lo que hacen. Y también creo que hay que hacer reclamos y protestar en donde corresponde. Pero cuando uno cruza la puerta de la escuela ya no es el lugar para llorar por lo que no se puede hacer, sino que es el lugar para preguntarse qué puedo hacer mejor.
—Por estos días hay un debate en la Argentina sobre si es correcto o no hacer que repitan el año los estudiantes que adeudan más de dos materias. Me gustaría preguntarle su opinión.
—No sé si va a ser popular la respuesta, pero yo estoy de acuerdo en que se prohíba la repitencia. Hay que cambiar el imaginario de que la repitencia es un modo de garantizar el esfuerzo y la calidad: es mentira. Hay estudios que demuestran que la repitencia es carísima y no arregla el problema de raíz. Ahora bien, junto con la prohibición de la repitencia, hay que dejar muy claro que no vamos a regalar el aprobado. Lo que se pide con esa medida es que las escuelas sean creativas para generar oportunidades, ayudas y apoyos para que todos los niños triunfen. No es que dejamos de repetir porque vamos a regalarles el fracaso.
—Pero si no hay un examen o una instancia correctiva, es más difícil que los estudiantes se comprometan.
—Voy a hacer de abogado del diablo: el problema no es cómo consigues aprobados, el problema es cómo educas ciudadanos. Ese es el desafío. Claro que, a corto plazo, la amenaza es un sistema para incrementar el esfuerzo. Pero a mediano plazo deja de funcionar. Al final, tú necesitas generar ecosistemas de aprendizaje que cambian el carácter del alumno, no que sólo logren un aprobado al final. Lo que sucede es que muchas veces se busca la solución cuando ya se está frente al incendio. Pero cuando hueles a quemado no esperas a ver las llamas, ¿no? Pues esto empieza en primaria. No se puede esperar a los últimos años para intervenir con la amenaza del examen, porque eso no genera ni ciudadanos más cultos, ni ciudadanos más sabios, ni ciudadanos que aprendan constantemente.
—¿Cómo se mejora la formación docente?
—Mi hermana es cirujana. Si ella estuviera operando en el quirófano con la medicina que aprendió hace 30 años en la universidad, evidentemente se le morirían los pacientes. Nadie obliga a un médico a formarse, pero, si no se forma, no puede ejercer su profesión. El maestro tiene que vivir la misma tensión: hay que formarse porque avanzamos. La pedagogía avanza, la psicología avanza, la didáctica avanza. Cada vez hay más retos y un maestro tiene que estudiar para ejercer su profesión. Es algo inherente a la profesión. Por lo tanto, una decisión de gobernanza política es que la formación continua del profesorado sea parte de su contrato laboral.
—¿En qué temas habría que trabajar en la formación?
—Creo que en la formación inicial se estudia mucha teoría pedagógica y muy poca didáctica. Hay una carencia de gestión de aula; es decir: de cómo dar clase. Esa es una de las urgencias. Luego, el tema de la alfabetización es importante porque afronta no solo a la lengua, sino a toda la capacidad de comprensión y razonamiento crítico del alumnado. Y la tercera línea es el tema de la formación docente para capacitar o entrenar las competencias o habilidades del siglo XXI porque los maestros están desbordados. Todo lo que supone ahora el daño socioemocional después de la pandemia. El maestro con la formación que tuvo no sabe cómo abordar, cómo acompañar. Muchas de estas realidades serían para mí las tres claves.
Con información de
Infobae